En mi adolescencia salíamos mucho a bailar. La plata no sobraba—con suerte nos quedaban unos pesos de lo que nos daban para comer en la semana—por eso buscábamos lugares con entrada gratis y 2x1 en bebidas. Tomábamos lo que estuviera en promo. Así fue como conocimos el Piel de Iguana: una mezcla radioactiva de vodka y licor de melón.
Una noche se nos fue la mano. Mi amiga se sentó en el medio de la pista con las manos en la cabeza. Todo retumbaba. Salimos en busca de aire y nos tiramos en uno de esos escalones de mármol típicos de Buenos Aires. Y ahí llegó: la primera arcada con sabor a melón.
Desde entonces no pude volver a tomarlo. Es más: al día de hoy me dan asco los perfumes con tonos melonescos, ni hablar de los chicles y caramelos. Vade retro.
Pero no vine a contarles mis locas aventuras trasnochadas de adolescencia. El punto no es la borrachera.
Lo que importa es lo que pasó después.
Un día, hablando de otra cosa, mi actual marido mencionó su aversión al licor de melón. Compartimos historias y descubrimos que la experiencia era casi idéntica. Años después, volví a tener esa conversación con más personas. El patrón se repite: nadie puede volver a probarlo.
Ahí entendí algo: el licor de melón ya no es solo un ingrediente.
Es símbolo. Trauma generacional compartido. Signo.
Una muestra —corpórea, sensorial— de cómo evoluciona el lenguaje.
Años después me hice amiga de una chilena repatriada en Buenos Aires. Una chica alegre, muy aferrada a su cultura (con esa pasión tan propia de quien tuvo que migrar por necesidad y no por deseo). Vamos a llamarla D. A D le encantaba compartir con el grupo esos modismos tan propios del castellano chileno. Nos enseñó la diferencia entre la wea y la wea.
D usaba mucho la expresión “la cuestión” para referirse a todo tipo de cosas. “La cuestión” podía ser una situación o un problema pero también lo usaba indistintamente para referirse a un objeto del cual no sabía o recordaba el nombre. Esas cosas que los porteños llamamos pituto o “el coso del cosito”.
D eventualmente migró a Europa y perdimos el contacto porque yo soy un desastre manteniendo relaciones a distancia. Pero una parte de ella se quedó para siempre conmigo y la frase “la cuestión” sigue siendo parte de mi repertorio personal. Lo divertido de esto es que a veces pienso en esta situación como una especie de desviación o conservación del lenguaje: Si dentro de muchos años los chilenos dejan de usar esa expresión todavía va a existir una argentina que la conserva. De hecho si yo tuviera influencia masiva de algún tipo hasta podría contagiarla y darle una nueva vida en otro lugar, como quien lleva algas invasoras a Nueva Zelanda. Es como si cada uno de nosotros fuera una pequeña cápsula del tiempo del lenguaje listos para ser descubiertos en cualquier momento.
Lo que decimos, cómo lo decimos, hasta qué palabras nos dan asco o placer —todo eso forma parte de un lenguaje vivo y profundamente contaminado por lo que otras voces nos dijeron alguna vez.
Mikhail Bakhtin, mucho antes de que existiera internet ya lo decía: cada palabra que usamos es un eco. Ya fue dicha por alguien más. Ya viene cargada. Hablar no es crear, es responder aunque no sepamos a quién.
Me da risa cuando los puristas del lenguaje se enojan si le cambiamos O por E y blanden el diccionario de la Real Academia Española cual texto sagrado. El lenguaje coloquial es un organismo vivo completamente fuera de nuestro control, le importa tres pitos lo que opine el diccionario.
En Because Internet: Understanding the New Rules of Language la autora Gretchen McCulloch expone una idea que me parece magistral: Que el lenguaje es el proyecto open source más grande del mundo. Y que el uso de internet creó pequeñas tribus del lenguaje: No solo dialectos geográficos, sino formas de hablar generacionales y propias de lo digital. Palabras que significan una cosa en Twitter, otra en TikTok, y otra muy distinta cuando las dice mamá en la cena.
Y hablando de mamá ¿Alguna vez intentaron hablar con un menor de quince años?
Skibidi brainrot bop bop.
El idioma que hablan las generaciones más jóvenes parece escrito por un autor de sci-fi amateur. Tienen nuevas palabras y términos extrañisimos que se reproducen a través de redes sociales con la intensidad de un virus altamente contagioso. Una cruza fantástica entre signo, algoritmo y meme. Mantenerse al día parece imposible.
A los adultos nos resulta fácil pensar que es solo una fase. Moda y ruido. Para ellos es parte de su cultura, cultura que están creando en tiempo real.
Es lengua materna, identidad y tribu.
Hace poco vi un video que me gustó mucho de Xiaoman —un creador de contenido— donde da un discurso en una escuela utilizando “sigma lingo” el dialecto online de la generación alfa. Más allá de lo ocurrente del discurso lo que me llama la atención del video no es él: es su público. Al principio se rien y se nota que sienten un poco de cringe pero con el pasar de los minutos los vemos cada vez más atentos y silenciosos. ¿Saben lo difícil que es mantener interesado a un adolescente? Para el final del video muchos aplauden energicamente en lo que solo puedo interpretar como la alegría de sentirse vistos, comprendidos. Un adulto no solo los ve sino que también se interesa lo suficiente como para hablarles en su propio idioma.
Y al final del día ¿No es eso lo que todos queremos? Que nos vean y nos entiendan.
El lenguaje nunca fue neutral. Es político, emocional y profundamente subjetivo. Es la llave que nos deja conectar con otros, compartir experiencias y conocimiento. Expresar lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Y ya sea contando historias alrededor de un fuego o a través de un storytime de Tiktok este proyecto colectivo de la humanidad sigue vivo y en constante evolución.
La rueda gira, no hay vuelta atrás. De nada sirve negarnos al cambio —es mejor tomar las riendas y participar activamente. Sigamos entonces hablando, conversando y sobre todo escribiendo porque cada palabra o frase rara que conservamos —aunque pocos la entiendan y tengamos que explicar de donde salió— es una forma de decir: esto soy yo. Esto fui. Esto todavía me habita. Y así es como dejamos nuestra marca personal en este gran proyecto compartido que es el idioma.
La edición anterior me dejó pensando. Muchos de ustedes compartieron cómo navegan esta selva de redes, algoritmos y contradicción. Algunos se resisten a Tiktok, otros lo hackean para sus hijos tratando de que sea lo menos nocivo posible. Algunos extrañan lo que era Twitter, otros ya se fueron y no miran atrás. Unos pocos todavía resisten escondidos en la pestaña de following.
En cada nueva edición siempre me pregunto cuál es el fin de lo que escribo ¿Para qué paso horas buscando información, pensando y editando Sin Códigos? ¿Qué estoy aportando al mundo? En esta era del contenido inmediato escribir más de dos párrafos es condenarse al olvido.
Pero leyendo sus comentarios se enciende una chispa. Quizás mis textos son solamente la excusa, el catalizador de una conversación —un nuevo espacio creado a la open source. Nuestro propio licor de melón.
Quizás, después de todo, eso sea lo importante: no solo lo que digo, sino todo lo que ustedes me devuelven.
Gracias por leer, comentar, compartir, bancar, insistir. Porque en ese ida y vuelta, este newsletter también es de ustedes.
Asi que antes de irme no puedo dejar de preguntar:
👉 ¿Qué palabra, frase o recuerdo se les pegó sin querer y ahora es parte de ustedes? En la próxima edición hacemos mezcladito de historias.
Como siempre, gracias por leer. Nos vemos la próxima.
— Bel
✊ ¡Oiga! Este texto no está optimizado para el algoritmo.
No es viral ni breve pero tiene mucho amor y todo el caos que habita en mi cabeza.
Si te da algo —una idea, una pregunta, un alivio— ayudame a seguir creando este rincón de la vieja web donde escribir sin fórmulas todavía es posible.
☕ Regalame un Cafecito o sumate a un plan mensual
💌 Compartilo con alguien que también está buscando algo más:


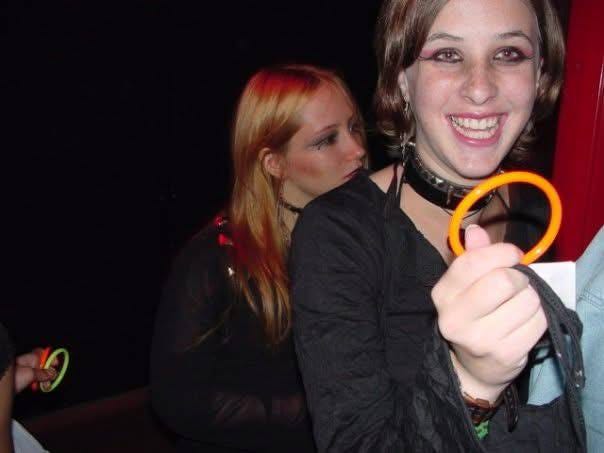
Por culpa de los Simpsons (lo cual delata mi edad) ya no puedo dejar de decir cosas como "Changos" para maldecir o sorprenderme, "Matanga!" cuando agarro una oportunidad y "pero el sombrero es nuevo" cuando nos quieren vender humo en ámbitos como los videojuegos.
¡Qué buen post! Una frase que se me pegó fue el "capaz" argentino. Yo soy colombiana y hace muchos años conocí a una argentina con la que tuve una amistad de varios años por internet y nos conocimos en persona hace un par de años en Buenos Aires. Ya no somos tan amigas, pero siempre que digo "capaz" la recuerdo.
Lo del skibidi brainrot y el sigma lingo que mencionas no lo entiendo jajaja me parece gracioso porque supongo que así se sentían los millennials cuando los gen z éramos adolescentes...